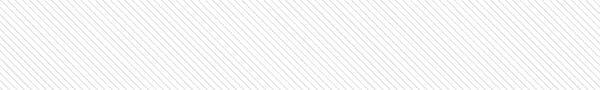Trágica casualidad: el caniche que cayó de un piso 13 en Caballito y provocó tres muertes

Había pasado más de la mitad de octubre. A pesar de eso, la primavera había terminado hacía más de un año. A esa altura de fines de 1988, la Primavera Alfonsinista era un recuerdo que parecía lejano, sepultada por los levantamientos carapintadas, la caída del Plan Austral, la derrota de la UCR en las elecciones legislativas, la inflación creciente y hasta la muerte de Olmedo. Era una Argentina que se volvía cada día más gris.

Pero ese 21 de octubre el día empujaba a levantar el ánimo. Era viernes y a la promesa del fin de semana se le sumaba el sol cálido, pero no agobiante, rebotando contra las veredas.
En Avenida Rivadavia al 6.100, en el barrio de Caballito, el mediodía se presentaba como cualquier otro. Los porteros conversaban en la puerta de los edificios, las señoras hacían las compras con sus changuitos, algún oficinista compraba cigarrillos en el kiosco, los chicos salían del colegio para almorzar, un joven caminaba con los avisos clasificados bajo el brazo. Por la calles pasaban autos, los taxis andaban despacio cerca del cordón para levantar algún pasajero, los colectivos zigzagueaban por la avenida y recibían algún que otro bocinazo. Lo dicho: un mediodía de viernes cualquiera.
De pronto, la tragedia. Una tragedia inesperada, multiplicada, absurda. Una cadena de tres muertes en muy pocos minutos.
Desde uno de los departamentos del piso 13 del edificio de Avenida Rivadavia 6155, justo en la esquina con la calle Morelos, en el barrio de Caballito, corazón geográfico de la Ciudad de Buenos Aires (en ese entonces se la llamaba Capital Federal), un caniche se desplomó en caída libre. El tránsito activo, abigarrado, de autos y peatones de la avenida aumentaba las probabilidades de que, a esa hora, pudiera impactar en alguien. Y lo hizo.
El perro dio de lleno en la cabeza de Marta Fortunata Espina, una vecina del barrio, de 75 años, que había salido a hacer las compras en el almacén y la carnicería. La muerte fue instantánea.
Un portero de un edificio vecino le contó a Infobae que una de las propietarias del edificio en el que él trabaja, ubicado en la cuadra anterior, estaba en ese momento charlando con Marta Espina en la calle. La mujer sigue recordando con pavura como salvó su vida por centímetros y también la impresión del momento: “Sigo escuchando el ruido seco del golpe”.
Los que estaban alrededor tardaron en entender qué sucedía. Todo fue demasiado repentino e insólito. Había una parte racional que se negaba a aceptar lo que habían presenciado. Los primeros que se pudieron recuperar del shock o los que recién llegaban a la escena se abalanzaron sobre la mujer para intentar reanimarla. Apenas llegaron a ella, no necesitaron ser médicos para comprender que no había nada para hacer. La muerte fue inmediata. El informe forense determinó que se debió al aplastamiento de las vértebras que produjo el impacto del caniche en caída libre sobre la cabeza de la señora.
Los que llegaban a la escena atraídos por el ruido de los cuerpos, por los gritos de horror, por las corridas y las frenadas, no entendían qué era lo que había sucedido. El cuerpo de la mujer por un lado, el del perro por el otro, otra señora sentada en el umbral del departamento, el portero agarrándose la cabeza, las caras deformadas por el horror. Unos pocos habían visto y entendido, otros trataban de deducir la secuencia. Cada vez más gente se agolpaba en el lugar. La desgracia, en la calle, ejerce como imán. Todos querían saber, entender, los hechos. Las versiones corrían rápido y ante los hechos imprecisos, se deformaban, como en el juego del teléfono descompuesto. Algunos hablaban de un infarto, otros de un tropezón. Estaban los que afirmaban que un perro había matado a una mujer: los que escuchaban eso suponían que la había atacado y mordido. Sólo unos pocos repetían sin demasiada convicción que un caniche se había desmoronado desde el piso 13.
En ese momento ya había una pequeña multitud que desbordaba la vereda, que derramaba hacia el asfalto. La ambulancia que había llegado para asistir a la Sra. Espina se estaba retirando.
De pronto, otro ruido sordo, más fuerte que el anterior, aullidos, gritos desesperados, llantos. El interno 15 de la línea 55 había arrollado a una mujer que se había acercado a lugar. El colectivo arrastró a la mujer varios metros. Otra muerte en el acto.
Nadie entendía nada. En esa esquina, la de Rivadavia y Morelos, no había ni hay semáforo. Morelos nace allí. Según consignan los informes periodísticos de la época, además de la falta de semáforo y de la aglutinación de curiosos, lo que terminó de conspirar con la situación es que los semáforos de las dos esquinas más cercanas, el de Donato Álvarez y el de Malvinas, no estaban sincronizados.
La nueva víctima se llamaba Edith Sola y tenía 47 años.
“Yo trabajaba a tres cuadras de ahí, en el Colegio Eccleston. Era justo mi horario de almuerzo –le cuenta Hipólito a Infobae 35 años después-. Cuando escuché que había pasado algo y cómo nadie podía explicar los hechos, me acerqué al lugar. Desde lejos se veía una pequeña multitud. Había colectivos parados, mucha gente en la calle, varias ambulancias, Rivadavia ya estaba cortada y ni siquiera nos dejaron cruzar de vereda”.
Faltaba, aunque parezca mentira, otra muerte. Un hombre que había presenciado los dos decesos anteriores empezó a sentirse mal. Intentó alejarse del lugar de los hechos. Llegó a cruzar Rivadavia pero a los pocos metros no pudo más. Ingresó en una concesionaria de autos que había en la vereda de los números pares y pidió ayuda. Mientras los vendedores de autos llamaban a una ambulancia, el hombre se desvaneció. Los médicos de una de las ambulancias que ya estaban ahí por los siniestros anteriores lo asistió y lo llevó al hospital. Los policías que estaban haciendo un cordón en la zona, cruzaron corriendo para hacer lugar para que pudieran llevarlo a un hospital cercano. Pero el hombre no resistió la crisis cardíaca y murió antes de llegar.
Otro testigo, un portero que todavía trabaja a unos 50 metros del lugar del accidente, relata que “no podíamos creer lo que había pasado. Era un drama absoluto. Hoy algunos hacen chistes con el tema pero fue una tragedia. A la señora la conocía, la veía pasar todos los días”.
Un hombre mayor que vive en el edificio de Rivadavia 6155 nos dice que él no vivía en ese momento allí pero que por supuesto conoce la historia. La portera cuenta que trabaja allí desde hace treinta años, ingresó cinco años después de la tragedia. Mientras hacíamos consultas, una mujer mayor, pequeña y muy elegante, nos pide que nos acerquemos. En voz baja, casi como en una confesión y con la condición de no dar su nombre, nos dice: “Pasaron 35 años ¿no? Yo vivía en el edificio. Pero se había muerto mi papá y fui por unas semanas a acompañar a mi mamá. Varias veces por semana volvía a regar las plantas y a buscar correspondencia. Ese día llegué a los minutos que se había producido el desastre. El portero me descubrió entre el gentío y me dijo que me quedara allí que él me traía las cartas. Cuando le pregunté qué había pasado, me respondió: ‘El perro de los Montoya. Un desastre. Se cayó desde el balcón y mató a una señora’. Yo no entendía nada”.
En uno de los diarios de la época, un vecino dice que el matrimonio dueño del perro estaba devastado. El entonces encargado del edificio vecino cuenta que no entendían cómo Cachy se había caído
Desde la calle, en la actualidad, se ve que todas las unidades del piso 13 tienen cerramientos o protecciones. Según las crónicas y el recuerdo algo difuso de uno de los testigos, el sitio tenía unas chapas de aluminio y el perro persiguiendo una pelota pasó por un resquicio que había entre ellas y cayó al vacío.
En la foto de la tapa de Clarín, pegado al edificio, en la esquina, se ve un local que se llamaba Confort Lambaré, una casa que vendía alfombras, papeles para revestimiento de paredes, cortinas. El negocio no está más. Ahora lo ocupa un Bonafide. El transeúnte ocasional toma café y compra chocolates sin estar avisado que esa esquina fue el escenario de un dominó absurdo y fatal. Pero los vecinos, hayan estado o no ese día de hace 35 años, saben perfectamente qué sucedió. Todos escucharon alguna historia, a todos alguien le contó algún detalle de ese mediodía, todos recuerdan qué estaban haciendo en ese momento.
Del otro lado del edificio hay una farmacia homeopática. Tiene más de cien años de antigüedad. Ese día estaba abierta y su aspecto era similar al de hoy: los muebles de madera en las paredes, los techos altos, los frascos de vidrio. Las farmacéuticas son demasiado jóvenes como para haber estado pero también ellas saben de la historia del caniche y las tres muertes que siguieron.
En la parada del 53, uno de los varios colectivos que paran en esa cuadra y que se dirigen hacia el lado de Flores y Liniers, un señor de unos 65 años con campera de All Boys y un jogging gris se acerca cuando nos ve consultando en un negocio que vende antigüedades, vajilla y un sinfín más de cosas. Él también tiene su historia del 21 de octubre aunque no tiene ninguna precisión, no recuerda los detalles, ni si la atropellada fue una mujer o el infartado un hombre, ni la consecución exacta de los sucesos. Pero sí cuál fue su sensación y lo que ocurrió después en el barrio: “Ese día tenía franco. Estaba en un bar, en la otra cuadra. Cuando escuchamos los gritos fuimos muchos los que corrimos al lugar. Viste cómo es. Esas cosas generan curiosidad, algo de morbo. Pero cuando nos fuimos enterando, quedamos muy impresionados. A la tarde esperamos en el kiosco que llegara la Sexta de Crónica pero el diario sabía menos que nosotros. Durante la tarde al bar empezaron a llegar noticias y fuimos comprendiendo lo que había pasado”.
Muchos de los que brindan su testimonio, probablemente, lo que recuerden más que los hechos puros, son los relatos posteriores de la tragedia, la conmoción inmediata.
Al pensar en las víctimas de ese mediodía y en sus familias es imposible no recordar las frases que, como un mantra, Joan Didion repite en El Año del Pensamiento Mágico: La vida cambia rápido/ La vida cambia en un instante/ Te sentás a cenar/ y la vida que conocés se acaba.
Ese día, la 6ta. edición el Diario Crónica mencionó el tema en la tapa, una línea en la cabecera. A la mañana siguiente Clarín le dedicó buena parte de la portada, junto a una foto del edificio intervenida con una línea dibujada (como las que hacían en El Gráfico para indicar la trayectoria de una pelota) indicando el camino de caída de Cachy. Lo sorprendente es que ninguno de los diarios hizo un seguimiento de la noticia en los días posteriores. Ni una mención más. El tema desapareció por completo. De la portada a la nada.
Y eso silencio, ese olvido, se prolongó durante casi tres décadas. El resto lo hicieron Internet, las redes sociales, la viralización y, por supuesto, la potencia irresistible de una inverosímil historia real. Cuando ya nadie parecía recordar públicamente ese dominó fatal, la historia en trazo grueso regresó pero ya no irse para convertirse en una de las más repetidas, para ser recordada cada 21 de octubre.
Y llegó también al cine. En Medianeras, la muy buena película de Gustavo Taretto, se recrea la situación en una escena veloz, en la que se replica la caída de un perro y las cuatro muertes: la del animal y la de tres personas con unas pocas diferencias no sustanciales. Las calles no son las de Caballito sino las de Recoleta, el perro que cae no es un caniche, un taxi atropella a un hombre y la que sufre un infarto es una mujer mayor.
Lo cierto es que, más allá de su recuerdo azorado y de las representaciones, el caniche cayó desde el piso 13 sobre la cabeza de la señora Espina y después, muy poco después, en pocos metros de distancia, llegaron las otras dos muertes.
Fue una sucesión de eventos fuera de medida, increíbles, trágicos, ridículos. Pero muy reales.